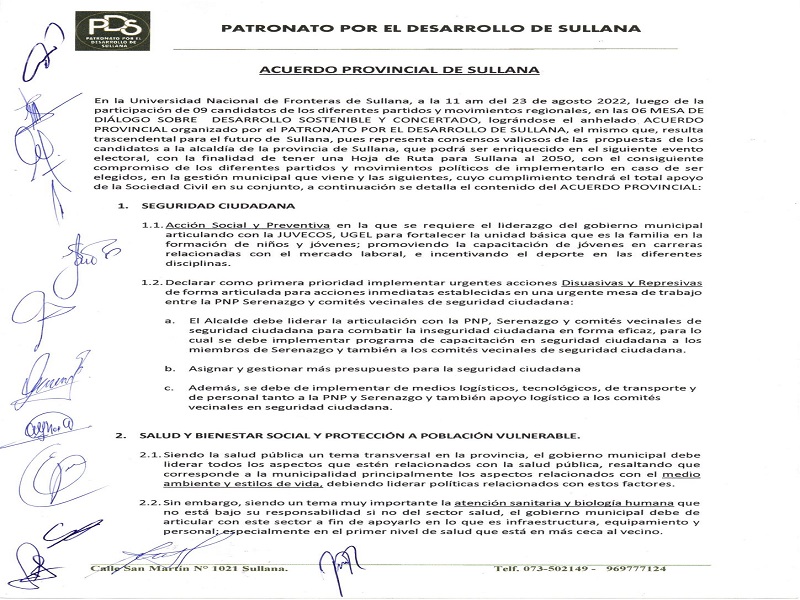EL preguntaba, como si lo que estaba inquiriendo fuera un acertijo, cuál, para nosotros, era la mejor comida que habíamos probado en nuestras vidas. “La piurana”, respondimos enseguida. Frío, nos dijo este hombre. Un amigo nuestro de ochenta años bien llevados y de una clarividencia envidiable.
DESPUÉS de un rato y al vernos que no acertábamos en darle una respuesta que encajara con su pregunta nos dijo, mientras nos miraba a los ojos, escrutando con frialdad nuestro azoramiento, que la comida a la que se refería, y la mejor del mundo, era la que nos habían servido nuestras madres desde la infancia hasta el último día en que nos tuvo a su lado.
HARINA de otro costal, según sus propias palabras, eran las otras sazones que el tiempo nos pondría por delante. Pero ninguna de ellas equiparándose o contrapesando los sabores que nuestras madres estampaban en sus comidas. En retrospectiva, ahora diríamos que eran únicos. De nuestras mentes o de nuestros recuerdos, los años tampoco los han borrado.
POR un tiempo, la nuestra fue una familia trashumante. Trasladándose de un lugar a otro. Tratando nuestros padres de encontrar, en ese ir y venir, los horizontes que les asegurasen a los hijos algo mejor de lo que ellos, en sus vidas, habían conocido. Fue nuestra madre quien le dijo a nuestro padre: “Hasta aquí nomás, Federico. Esto no es un circo”.
Y después de decírselo, con una determinación inconmovible, nuestra madre obligó a nuestro padre a levantar velas, por última vez, y hacerse nuevamente a la mar. Fondeamos en un pueblecito donde por las noches había que alumbrarse con candiles y en el día esperar, para proveernos de agua, a que pasara en su carreta el aguatero. Nuestra segunda infancia se abría como un capullo.
EMPEZAMOS a cursar la primaria en una pequeña escuelita que funcionaba en un viejo caserón de aleros de madera y tejado encima. En aquellos años, se estudiaba mañana y tarde. A la salida del primer turno, nuestra madre nos esperaba ya con el almuerzo. Aún no era mediodía, pero ella ya tenía servida la comida en la mesa. Y lo mismo hacía por la tarde. No esperaba que anocheciera para servirnos la merienda. Lo hacía tan luego nos veía llegar del colegio.
Y de esas dos comidas, los platos de la merienda, con sus aromas y sabores, son los que más han perdurado, como recuerdo y hasta el día de hoy, en nuestra memoria. Nos sabemos por qué o tal vez sí. Pero lo cierto es que, como lo decía ese viejo ochentón, amigo nuestro, no habrá mejor comida en el mundo que la que nos prepara y sirve nuestras madres mientras crecemos y estamos a lado de ellas. ¡Qué mujeres!