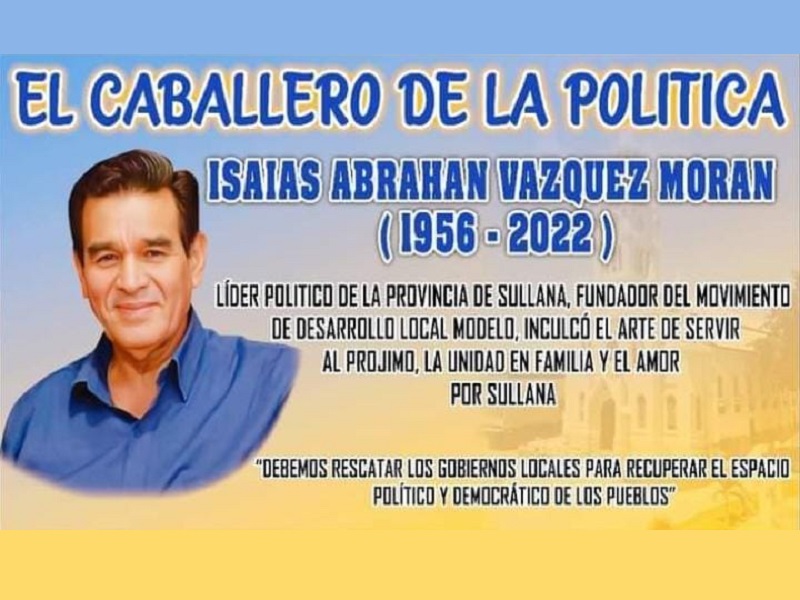AL PUEBLO donde llegué a vivir saliendo de mi primera infancia era, en ese entonces -o me lo parecía que lo era- un pueblo triste, aunque de gentes alegres. Le faltaba de todo: agua y luz, por ejemplo. Cuando caía la noche, en casa nos alumbramos con una Petromax que se apagaba al acostarnos. Sólo permanecían encendidas, en cada habitación, unas pequeñas lámparas a kerosene. Las llamadas de mesa. De mecha y tubo de cristal.
FUE aquí, en este pueblo, donde aprendí a leer. Las primeras letras me las enseñaron en otro lugar que hoy ya no existe y en donde se quedó para siempre parte de esa primera infancia. Y fue aquí, también en este pueblo, donde comenzaron mis primeras lecturas. Con comics como los de Tarzán, El Llanero Solitario, Roy Rogers, Batman, Gene Autry y El Zorro.
SE las compraba a Juan, aunque quien pagaba era Federico, mi padre. Juan no era del pueblo. Llegó por acá de canillita. Vendiendo primero sólo los diarios de Piura. Después aparecería con más cosas o con otras publicaciones. Montando ya una bicicleta. Con ella rodaba por todo el pueblo. Y en ese recorrido iba dejándole, a sus clientes fijos, el periódico que éstos acostumbraban pedirle. Si no era “El Tiempo”, era “La Industria”.
SE detenía, parando en seco, cuando alguien, levantándole la mano, quería que lo hiciera. Él ya sabía para qué. De una caja de madera, atada a la parrilla de la parte posterior de su bicicleta, comenzaba, como hace un mago cuando de un sombrero saca un conejo, a mostrar su otra mercancía. A los varones de este pueblo los puso a leer novelas del viejo oeste y, a ellas, a soñar despiertas con las historias de amor de la Corín Tellado.
AÑOS después, viviendo ya en Piura, me acordaba de Juan cada vez que me acercaba a cualquier librería, de las que había entonces en la avenida Grau, para seguir comprando esos mismos comics que él vendía. Aunque cuando él comenzó a hacerlo, la historieta, en aquel pueblo que menciono al comienzo, ya era un entretenimiento que desvivía a los muchachos de allí como a sus contemporáneos de otras partes. Las alquilaban, incluso. Colgándolas, para mostrarlas, con prendedores de ropa en sogas de tender. Los chicos, concentrándose en ellas, las leían sentados hasta en el suelo.
CIERTA vez, preguntando por Juan, alguien me contó que lo último que supo de él fue que envejeció trabajando como auxiliar de un colegio en este mismo pueblo después de tirar los guantes como canillita. Imagino que Juan ya tampoco estaba para eso. (Piura, 11/10/2020).